Primer día de invierno. La noche larga se resiste a retirarse, y desde mi oficina, observo antes de iniciar la jornada, los autos que infructuosos aceleran intentando ganar unos segundos pero quedan retenidos por el semáforo ubicado un piso más abajo, frente a mi ventana, mientras los escolares se apresuran por cruzar la calle oscura para llegar al colegio. Es la escena que a diario marca el inicio de la actividad en mi barrio.
El portero, saluda entretenido a todos quienes pasan frente a la puerta, que en ese rato de no más de media hora, se concentran numerosos. Es extraño no encontrarlo alegre. Parece un hombre feliz. Construíamos una obra en Rancagua, hace muchos años, cuando se integró con nosotros. Hombre entonces de apariencia desarrapada, carácter retraído y siempre solitario ha llegado a convertirse en un viejo que trasunta un aire de integridad y de irrestricta lealtad. Su buen juicio y alma sana lo hacen insustituible en su cargo, pero sigue siendo un hombre solo.
Me invade el deseo de trotar. Hace tiempo que no lo hago por aquí. Esperaré a que los engranajes y piezas que mueven la empresa venzan la inercia y me ausentaré para correr por las calles del barrio.
Esbozando el saludo militar, sonriendo con picardía y mirando la hora como si quisiera controlar el tiempo que me tomaré en la vuelta – el viejo grita - mientras me alejo corriendo: ¡Qué le vaya bien jefe!
Situado entre las comunas de Ñuñoa y Providencia, amo este barrio desde mi llegada, porque desde cada jardín surgían a menudo imágenes provincianas que me acercaban a lejanas reminiscencias de infancia.
¡Quise perpetuar aquí la vida que llevaba en la provincia!
Aquí me casé. Aquí nacieron mis hijos y los llevé de la mano al colegio. Cuando crecieron, en una plaza de aquí, y de mi mano, aprendieron a andar en bicicleta. Celebramos sus éxitos, que como ellos, fueron creciendo en el tiempo, y algunas veces, tuve que enjugar de sus ojos dolorosas lágrimas por fracasos o pérdidas, que también pasaron a ser mías. He pasado aquí buena parte de mi vida, he gozado y he sufrido, he besado y maldecido.
He acudido a la iglesia por bautizos y sepelios, y he testificado por matrimonios y divorcios. Aquí he vivido como un hombre y a veces he sido un ángel y otras, tal vez un demonio.
Dispuse aquí mi oficina, y cuando el colegio de mis hijos me forzó a mudarme de casa, permanecí aquí, y cuando el decaimiento del negocio, me obligó a demoler esa oficina para construir en su lugar un edificio, me mantuve nuevamente aquí. Porque ya lo dije: ¡amo el barrio!
Troto por Chile – España y al cruzar la calzada sur de la Avenida Pocuro, para alcanzar el parque central, una anciana - con dificultades para moverse – desliza una exclamación: ¡Qué ganas de correr! Y me enternece, porque convive en su gesto una amarga desesperanza por la vejez con una ilusión de lejana alegría por el baile y la danza. Sonrío y continúo subiendo por el parque, observando las siluetas del barrio que ha cambiado con los años: nuevos edificios, algunos cafés y una excelente librería.
Cruzo el canal y subo por la ciclovía hasta Américo Vespucio, calle que recorro hasta la Avenida Presidente Errázuriz, hermosa y señorial, y por cuyo parque central inicio el retorno.
Distingo de pronto, desde lejos, una silueta que me es familiar. El hombre, otrora un conocido político, que ha pasado ahora al anonimato, en vez de su habitual ropa deportiva, calza hoy traje y corbata. Detenido frente a unos postes verticales paralelos, cruzadas por una barra horizontal, las observa, contempla a su alrededor para cuidarse de miradas intrusas, deja a un lado la chaqueta y salta, colgándose de la barra para iniciar una extraña sesión de flexiones.
Como no habíamos coincidido en el trote por un largo rato - mientras corro, lo saludo cordial y le pregunto por su salud – con afecto responde que todo va bien. Su infantil gesto, que lo aísla de sus compromisos para responder a un ancestral e implacable llamado, me acerca a él, porque compartimos algo de humanidad en retirada, que en mi caso, me tiene aquí trotando, mientras él sube y baja en la línea de mi horizonte.
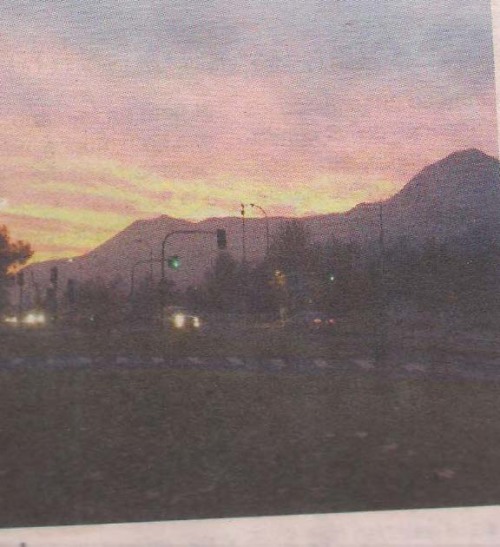
Un día, para una elección presidencial, en su sector, atendiendo a sus capacidades lo consideraron como “el hombre”. Sorpresivamente, en mitad de la campaña, anunció que una “contradicción vital” - que explicó como una falta de vocación para el cargo - le impedía seguir en compaña. Mezquinos en su enfrentamiento de intereses partidarios, en su coalición no fueron capaces de encontrar un sustituto, por lo que en su desesperación, unos meses después, recurrieron nuevamente a él, forzándolo a un anunciado fracaso.
¿Será bueno comprometer a alguien que no siente el llamado vocacional para un determinado puesto? Me pregunto - ¿Habría sido bueno impedir la renuncia al Papa Ratzinger? Íntimamente – Me respondo, la voz de la templanza es capaz de soplar al oído de un hombre sabio para decirle cuando no está capacitado para una aventura superior, que otro, con mayor posibilidad de éxito, puede en cambio asumir.
La reflexión me lleva a Hesse, en su novela el “Juego de los abalorios”, cuando el Abad, dimite a la Orden y al cargo. Al marcharse Knecht de la Abadía - en un juego de temeraria audacia y decoroso orgullo - transmite al joven discípulo que le sustituirá un día - y que se presenta a la Abadía como él lo había hecho muchos años antes - una lección que cambiará la vida de éste, exigiéndole superarse hasta el extremo de intentar mayores cosas de las que él mismo jamás se hubiera exigido.
El pasaje literario cobra vigencia en nuestro Chile actual. Cómo cuesta inmolarse por la causa a la que se dice servir, y qué falta de decoro se advierte en la descarnada lucha por el poder que guía a los innumerables personajes que se creen con méritos para gobernar. ¿Será el orgullo y la dignidad que alguna vez conocimos, un concepto obsoleto para ellos? Se considera hoy, erradamente temerario, a aquel que en defensa de sus ideas asume el riesgo de perder el poder que en la repartición del botín le ha correspondido. Y… ¿No es acaso ese el mínimo compromiso de audacia que debemos exigir a un político y que además distingue la conducta de todo gran hombre?
Voy de vuelta, llego a Diego de Almagro y al entrar por una callecita corta, cuyo nombre rinde homenaje al Arquitecto Pauly, un anciano que sale de una de las sencillas casas alza la mano derecha empuñada para alentarme –
¡Eso, corre con fuerza! – Me dice, y me doy cuenta que estoy de nuevo en el corazón de mi barrio, porque reconozco esos gestos, los ladridos de los perros, las calles, los árboles y los aromas que emergen de las cocinas, cercanos ya a la hora del almuerzo.
Encuentro al viejo portero encerrado en la caseta de guardia, ensimismado frente a un pequeño televisor. Comenta presuroso – Van uno a uno jefe (está viendo el partido entre Camerún y Australia) - Esto le conviene a Chile agrega riendo y sobándose las manos jubiloso y se interna nuevamente en su caseta.
Mientras el chorro de agua caliente - que una mano tierna ha preparado para mí- se esparce reconfortante por mi pecho, restalla mi vista con la imagen de ese hombre extraño, que una vez renunció a las formas de poder y fama. Aunque en esa oportunidad no voté por él, nuestras diferencias no me impiden apreciar la dignidad de su gesto, y aunque nunca votaría por varios de los actuales candidatos, apreciaría de parte de algunos, un noble gesto que los distinguiera hoy y creciera en reconocimiento con el paso de los años.















