La lluvia parece a punto de desencadenarse, el cielo se ha oscurecido y una brisa tibia preludia el torrente que amenaza venirse. Las calles se han atestado de autos que rumorean furiosos, en incesante y vertiginoso viaje, disputándose los mínimos espacios que les concede el tráfago infernal, y yo, que recién he llegado, deambulo sin rumbo, eligiendo en cada esquina el camino a seguir, como si quisiera escarbar hasta sus entrañas mismas la ciudad que redescubro, se apodera de mí el abúlico sentimiento del vagabundo que la mísera rutina me ha obligado a envidiar y se instala en mí una desgana que me inflama de una placentera dicha.
Piso calles nuevas y observo rostros desconocidos. ¡Me libero del intelecto y la razón! Vuelvo a ser el primitivo ser que separaron de mi madre. Me hundo en mi pereza y en los misterios de un andar errante; con la ingenua curiosidad de un niño, la obcecada ilusión de un joven, y la frustración de un hombre que ha hurgado al interior del corazón humano. Abatido por la ausencia de su mano. ¡Placenteramente solo! ¡Devastadoramente solo! Sumergido en un pozo de soledad, gozando de la libertad de una soledad bendita y arrastrando las heridas de una soledad maldita.
Observo la imponente estructura nívea de apariencia calcárea que, desaparecido el fantasma de la lluvia, se yergue en la cima del cerro que se ha coronada por jirones de nubes blancas. Bogotá se expresa con sonoro desenfado y como en aquellas ciudades que crecieron en forma catastrófica, encierra al interior de sus invisibles murallas el inacabado flujo de los hombres que fluyen sin llegar jamás a su destino, que se ha hecho inalcanzable.
Un letrero me advierte que estoy frente a las instalaciones de la Feria del Libro y me recuerda a qué he venido. Capeando la lluvia tenue, me refugio en un local que ofrece comida colombiana y me fustiga una incesante pregunta ¿Qué hago aquí? ¿Qué busco? ¿Por qué desde mi apacible vida exploro un mundo incierto y tan distinto? ¿Será el azar que - como en otras ocasiones - acecha para guiar mis pasos y sellar una vez más mi destino? ¿Cuál es mi deber?
En espera de mi orden al garzón, observando el barullo de la calle y la lluvia que cae con desgano - ensimismado en mi propio conflicto - me distraigo pensando en la historia de un viejo compañero, que recuerda un cuento que aparece en la obra “Dublineses”.
Acongojado, mi amigo acudió a verme un día, contaba él con los mismos veinte años de Eveline, la protagonista del cuento de Joyce, y a quien la providencia le había concedido la decisión de revertir o perpetuar la detestable rutina de su vida. ¡Tenía derecho a ser feliz! Más no pudo… La misteriosa y poderosa voz de un muerto, desde el más allá, le impidió desasirse de su núcleo y le impuso la renuncia a un aventurero amor. De mi amigo, puedo dar testimonio de su llanto varonil al renunciar a su sueño de aviador en un país lejano, por quedarse con su familia y su amada.
Mientras satisfago el hambre con un sabroso plato de frijoles negros siento que algo de esas historias palpita dentro de mí. Cuando el deber se enfrenta a la felicidad, el alma sucumbe, y solo un impulso de audacia es capaz de salvarnos. Me debato entre las emociones que alientan mis actos y la racionalidad por ejecutarlos, ambos, ineludibles fuegos que mis abuelos posaron en mi sangre y contra los cuales toda forma de lucha resulta estéril, ¡Aceptaré el designio del vencedor! - Concluyo, dando cuenta del delicioso plato.
Durante tres días, convivo con el pueblo colombiano, que festivo, dedica a sus visitas amabilidad y encanto. Cuando en la FILBO, en dos volúmenes, presento estas columnas que he escrito durante dos años, el editor, que con generosidad ha escrito el prólogo de cada sección del libro, me presenta, y como suele ocurrir en estos casos, exalta mis virtudes y omite mis defectos, con lo cual, la imagen que ofrece de mí, no es la mía, es la de una persona mejor que yo. La ceremonia, breve y circunscrita a un ámbito muy personal tiene el encanto de aquello, esto es, de la intimidad en que se desenvuelve.
Al día siguiente, acudo a la presentación de un libro de sonetos, el recinto está repleto, y un inequívoco sello de distinción se extiende por la sala, lo que me llena de un infantil sentimiento de pudor, abrumado quizás por el resplandor que irradia el local, pues yo solo anhelaba conocer a Alejandro, el autor, que escribe cosas como esta:
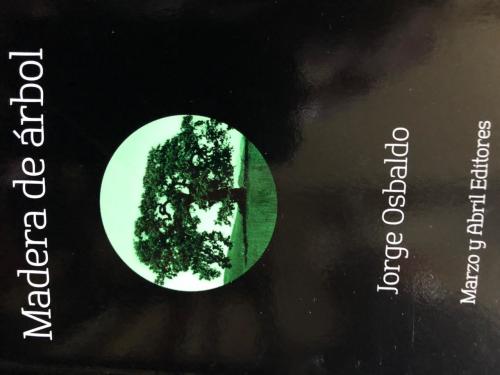
Que no daría yo a veces… por volver… al día en que pudiéndote abrazar… abrí la puerta y te dejé partir… la puerta que jamás logré cerrar.
¡Como mis porotos, alimento del cuerpo, el poema alimenta mi espíritu! ¡Cuánta simpleza en ambos y cuánta sustancia!
Y si cambiamos en el poema la palabra abrazar por acoger, ampliamos su sentido universal. ¿Cuántas puertas cerramos a diario para arrepentirnos más tarde? Sorpresivo, el editor me encierra y me hace acudir a la mesa en que el poeta lee sus poemas. Frente al donairoso público, intercambiamos libros y dedicatorias y dialogamos sobre felicidad y dolor. Disfruto del encuentro y del instante que se interna en mi corazón hasta alojarse en el rincón de la nostalgia.
Sumido en un estado de auténtica felicidad, dejo a Alejandro firmando sus libros. Percibo que consciente de las limitaciones humanas y sacudido de la arrogancia por la eterna lucha de cambiar la esencia del hombre, se ha amparado en el templo de San Francisco de Asís y vive intentando hacer feliz a quien se cruce en su camino. ¡Y eso lo hace intrínsecamente feliz! ¡Y yo lo envidio!
Me retiro cavilando por la noche fresca, pensando en la posibilidad de alcanzar ese estado de felicidad plena. Soy un agradecido de la vida – cavilo, pero algo perturbador me inhibe pensar en la perpetuidad de ese estado. La felicidad, intuyo, es algo que decae con la misma velocidad con que a veces restalla a mi lado. Como todos, mi primera infancia la viví en constante júbilo, hasta que un día desperté, como si un relámpago hubiera estallado frente a mí, y algo cambió, gradualmente, la felicidad comenzó a separarse de mí.
Coincidió aquello con una mudanza de casa, y lo sé, por los recuerdos que me vinculan a cada una de ellas. De la antigua, abrigo dulces experiencias que definen ese inalterable estado de júbilo. De la casa nueva, los recuerdos dulces que guardo se enturbian con manchas de oscura tristeza. En algún momento, el aleteo de agoreras aves ensombreció mi espíritu y alteró el apacible pasar de mi infancia instalando en mi cerebro cierta lobreguez que germinó y se extendió sin que jamás volviera a erradicarla, al contrario, a medida que aumentó mi conocimiento del misterioso corazón del hombre fui sintiendo que el dolor se apoderaba con mayor fuerza de mi alma.
¿Se apoderará de mí esa fuerza corrosiva hasta llegar a dominarme y un día simplemente destruirme?
Me detengo en la calle sin saber a dónde ir, como si esperase por algo, de pronto, tímido, se acerca acompañado un hombre pequeño que estaba en la presentación, se dirige a mí tildándome de maestro, y me regala un libro pequeñito, que me confirma con certeza que para para alcanzar el alma de alguien sobra lo fastuoso.
Conmovido, le agradezco el gesto, y le digo que lo leeré. Gracias – dice, y en su expresión, se revela el hombre ancestral, ingenuo, que ha elegido vivir en comunión con su entorno y que como en su poema, soñó un día que un dinosaurio dormía en la hoja de un bonsái… Se alejan, tragados por la noche Bogotana y yo continúo de pie, hojeando el librito que ha quedado entre mis manos, hasta que descubro la dedicatoria que me ha dejado y que después de mi nombre, contiene el sencillo comentario: Tus cabellos blancos !!! ¡Qué hermoso gesto!
¿Cuál será su mensaje? Lo interpreto y me invade una sensación de ánimo por el destino del hombre y restalla mi felicidad, que lucha por mantenerse en la noche, hasta esfumarse, devorada por la ciudad que clama y ruge con gemidos y aullidos de dolor. Renuncio a la cena a la que me han invitado, regreso al hotel, subo a mi habitación y mientras me interno en los inacabados misterios del lecho estoy pensando que:
Desde que conocemos del dolor o la necesidad de alguien a quien amamos, nuestra felicidad se empaña, y ya nunca, resplandecerá como en la niñez.















