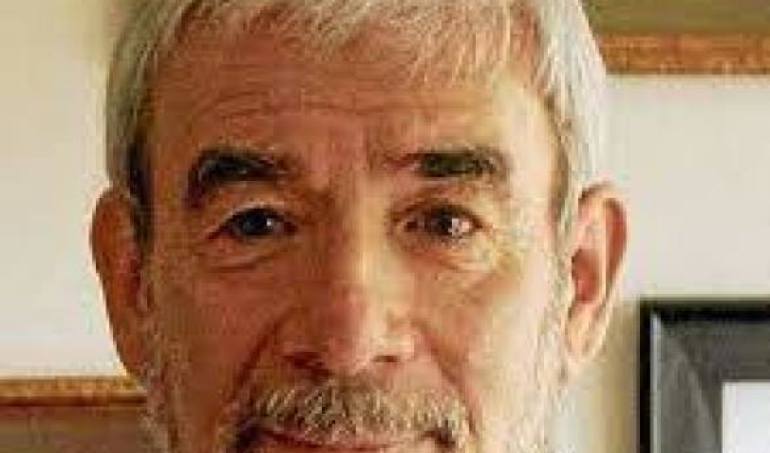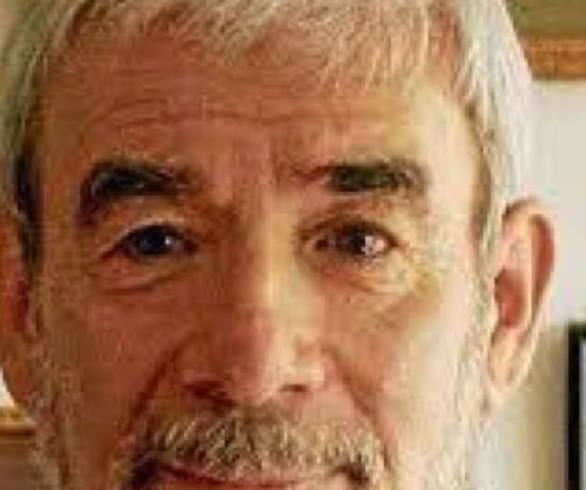Con suma delicadeza, “Puestera”, la yegua que conoce la huella, va posando sus cuartos en la ladera que, en cada sobresalto, amenaza con tirarme de bruces y remece los aperos, fluyendo hasta mis fosas nasales olvidados y peculiares aroma de establo.
El cerro se empina con tal gradiente que un mal paso del animal terminaría fatalmente con ambos en el despeñadero, rodando hasta el lecho del río, pero, es tal mi confianza que no siento temor, lo que si me preocupa, es mi falta de destreza, por lo que, para no caerme, me agarro con ambas manos al promontorio anterior de la montura y aprieto -pues mis pies se escurren del estribolos talones contra los ijares de la bestia.
En el crepúsculo, teñido de matices pardos, vamos entre cerros que se abren en una quebrada para dar paso a un valle cubierto por la verde y esponjosa tundra, en medio del cual corre el agua proveniente del glaciar con la fuerza de la turbulencia que le da la pendiente del lecho.
Ante un pequeño curso de agua, la yegua se detiene y sorpresivamente, da un salto y lo salva; el arriero, que advierte mi estupor, sonríe y continúa la marcha a mi lado, por el sendero ampliado, mientras cae la tarde y la brisa que refrescaba, se hace helada; a través de mis piernas, asidos al vientre del animal, recupero un calor vivificante.
-¿Es muy grande la ciudad en que vive? –me pregunta Facundo. -Demasiado, ha crecido en forma catastrófica, y para muchos se ha vuelto un lugar inconfortable. Guarda silencio un instante para permitirme asimilar la melancolía que ha percibido en mí, y que, además del sentido de mi respuesta, promueve el incesante viento galopando sobre la ilimitada extensión de tierra, que, con agudos silbidos, agita los coirones aferrados a la piedra y a las matas espinosas de adustas y traicioneras púas. -Pasamos acá el verano, pero las mujeres quedan en el pueblo.
Mi abuelo, decía que en sus tiempos el período solía extenderse hasta por seis meses. Ahora es distinto… -En tantas correrías, te habrá contado historias tu abuelo –lo insto a hablar, y el hombre, aburrido de la agobiante soledad que lo marchita, se vuelve parlanchín. -Voy a contarle una historia que me contó –y habla antes que yo responda: Compartíamos una carne y un mate, en torno al fuego de un asado, cuando alguien se quejó de que su majada se había mezclado con otra y añadió que, al ser muchas, veía difícil la aparta. -¡Caray! ¿Estarás perdiendo las novias?- reaccionó otro al vuelo haciendo reír al resto. Iracundo, sin contener el relámpago de furia que asomó en sus ojos, el aludido extrajo el facón y de un salto lo clavó en el corazón del gracioso, quien cayó mortalmente herido frente a los otros, que no hicieron ni dijeron nada.
Ante la danza del fuego, la muerte vino y se fue, dejando un muerto atrapado entre el misterio del cielo estrellado y el silencio de los perros que dormían apretujados en un recodo de la senda.
Así domina el carácter de esta tierra la emoción del hombre –dijo, y yo, desconcertado, le pregunté: -¿Por qué tuvo esa reacción el asesino? -Usté carga muchos años, pero parece que no los ha vivido todos –replicó burlón, y siguió el relato de su abuelo: -En aquel tiempo, mi instinto dormía el letargo de la niñez, y la curiosidad del sexo, aunque algo intuía, aun no fustigaba mi sangre.
Por lo que había oído en conversaciones de mayores, supe que los hombres necesitaban de la mujer para satisfacer algo que aún no comprendía. Había visto parir a las hembras y sabía que los animales y los seres humanos provenían del vientre materno, pero la atracción sexual aún no me inquietaba.
Desconocía su tortura en la avidez por la hembra que sacudía el deseo del macho abrumado por la obligada abstinencia, y que, para aplacar los potros desbocados de la sangre, recurría al monstruoso acto de aparearse con las ovejas. La vergüenza ante el descubrimiento de su felonía, desató, por el orgullo herido, una tragedia esa noche.
l fuego se apagó y ante la fastuosidad de la oscuridad tuvo el resto la triste misión de enterrar a un compañero y bajar de la montaña con el otro engrillado. -¡El pecado original! –murmuré entre dientes. -¿Cómo dijo? –preguntó el arriero.
El mismo perro que en el memorial me había pedido una caricia y que había decidido bajar con los caballos cargados, vino a salvarme de mi respuesta, al salir disparado en persecución de una cabra aterrorizada que, con el prodigio de sus pezuñas se encaramó por una ladera casi vertical.
Dolido, el perro cedió y se devolvió al grupo con la cola entre las piernas. El relincho de un caballo anunció la llegada al refugio.
El viento, que sopla entre los cerros, levanta polvo ungiendo una aridez que contrasta con los canales de agua fría que circulan por la superficie, y que a veces, cubiertos de maleza, se pierden bajo tierra y reaparecen luego victoriosos
El Padre Sol, antes inclemente, oculto tras la colina, enrojece el cielo con destellos sanguinolentos que empalidecen con la aparición de la Madre Luna, que, en la agonía del día, con la suave llegada de la noche y rodeada de sus astros milenarios, despierta los afectos del hombres que, en su paso fugaz, se debate entre el cielo y la tierra, ante la contemplación impávida de los montes eternos.
Cae la noche soberbia y nos envuelve su manto protector o destructivo. Cada uno entra al interior de un saco, envueltos por un silencio solemne. En meditación, rumoreo, como si estuviera rezando, los pasajes de mi vida y me embriago de una dulce gratitud.
A mi lado, reposan seres desconocidos. Después de un interrumpido sueño, en que no sé si duermo o vigilo, me incorporo sin ruido; el viento ha cedido y me recibe la resplandeciente ternura de la noche; Ávido de contemplar su encanto, me conmuevo con la escena, pensando que es la misma que dio luz a grandes obras literarias.
¿No fue bajo el arrullador encanto de Mil y una Noches como ésta que, en la remota Persia, la gentil Sherezade desparramó hacia todos los confines de la tierra los cuentos con que sedujo al sultán para salvar su linda cabecita? El vigor fresco de la noche me lo confirma.
El alma, como el cuerpo tiene su pudor, rechaza desnudarse ante la multitud, es el pensamiento que acude a mí, arrobado por la suavidad de la noche y me asiste la certeza de que es la misma que tocó a Kazantzaki, mientras iba por el suelo griego descubriendo que nada se asemeja tanto al ojo de Dios, como el ojo que es capaz de advertir la belleza del mundo.
Camino unos pasos, confluyen hasta mí, contradictorios, el jolgorio del niño ante la vida, y la cercana certeza de la muerte; sentiré nostalgia por este lugar, como si hubiera sido mi casa, porque, por la nimiedad de un instante, sentí aquí la alegría de la infancia.
¿No fue esta la vista que tuvo Hesse, cuando, hurgando en los senderos de la vida y la naturaleza, se encontró a sí mismo bajo el cielo estrellado del lago Constanza? Es hora de volver, la intromisión debe ser prudente, la noche, celosa de su intimidad, suele alterarse.
Vuelvo al ruco, y observo que el arriero, se ha cubierto con la misma manta que lleva bajo la montura del caballo. En mi última mirada a la cautivante noche, reflexiono sobre la despedida de Facundo: Viniste a buscar la respuesta de Dios y ella sólo se halla al fondo de los ojos de una mujer amada. Continuará en la siguiente edición
El Memorial. Primera parte. Por Jorge Orellana, ingeniero, escritor y maratonista