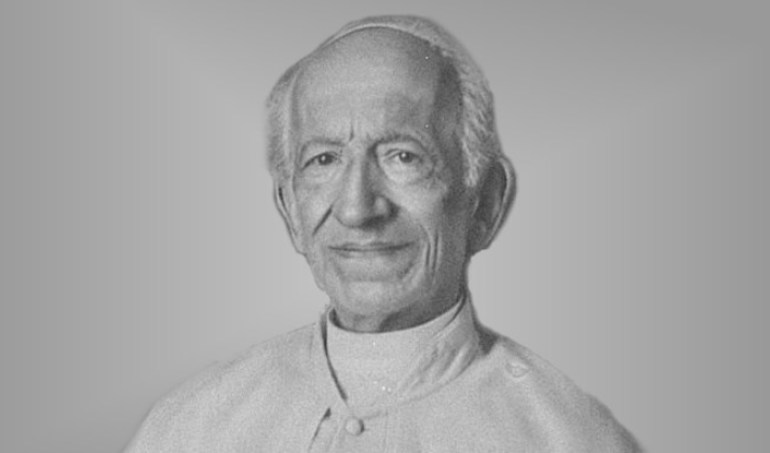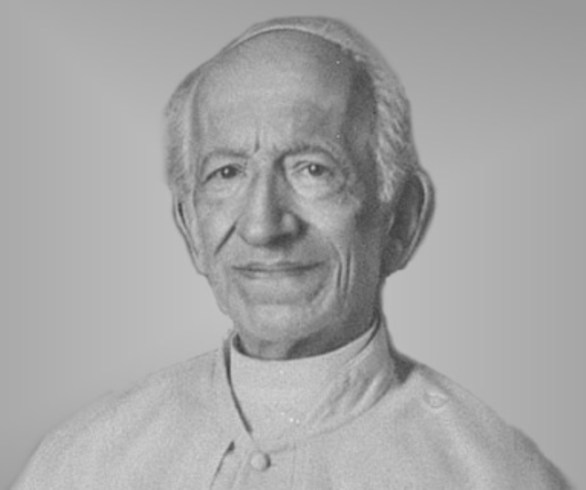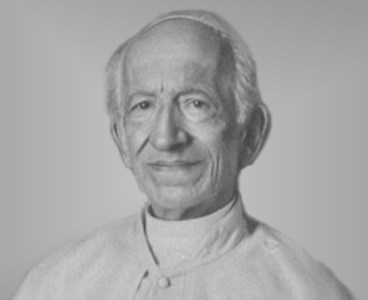Mientras troto por las calles de mi barrio, Axel, un infrecuente nombre propio, me recuerda a un compañero de colegio cuyo apellido guardaré en reserva y con el que, más que compañeros, por nuestra condición de internos, sostuve como con los otros una relación de hermanos.
Al cabezón, que era su apodo, no volví a verlo después de graduarnos el año 1970, pero he sabido de él y, más aún, me han contado que mantiene la actitud que lo destacaba entre nosotros, cuando habitábamos juntos al alero del embrujo de nuestra vecina Quinta Normal. Ansiosos, cada noche de domingo, saboreando una última cerveza, oíamos con incredulidad sus narraciones de las aventuras que le habían acontecido en la salida que terminaba, antes de internarnos por los lúgubres pabellones en el retorno hacia el claustro de conocimiento y disciplina.
Además de las innumerables fantasías que almacenaba al interior de su enorme cabeza, Axel albergaba en un privilegiado espacio la arrogancia que le inducía a elegir con sumo cuidado a sus amistades. Seleccionaba muy bien su grupo, soliendo discriminar en favor de aquellos que provenían del barrio alto y ejerciendo un leve liderazgo sobre los cinco o seis elegidos, que se integraban con solidez a la cofradía de su íntimo círculo. Su apellido finalizaba en “e”, pero la vocal era muda y, cuando alguien cometía el error de pronunciarla él lo corregía de inmediato, declarándose extrañamente ofendido, lo que no pasaba desapercibido para los profesores, que hacían burla del hecho, excepto para el ingenuo y bueno de “Bototito”.
Un día, pasando lista en el libro de clases, el profesor de matemáticas, a quién llamábamos de ese modo por su costumbre de no desprenderse de ese calzado ni siquiera en los tórridos días de verano, tuvo el infortunio de pronunciar la vocal final del apellido del alumno. Con la presteza del rayo y la potencia del trueno, aulló la voz solemne de Axel y presenciamos atónitos cómo nuestro compañero sacó por única vez de quicio al sereno maestro, que avasallado por la prosapia del otro lo atacó con violencia, herido por las destempladas risas del curso. Y… Axel se burló muchas veces de la airada reacción del maestro y de la forma en que decantó, decayendo hasta claudicar ante la clase con la resignación del hombre vencido por el amedrentador ímpetu juvenil.
Tenía un desplante que yo admiraba, con la envidia de quien lleva una vida plana, carente de las aventuras que le ocurrían a él en cada salida y que describía rodeado por nosotros con la habilidad de un juglar. Penosamente, al menos en una primera etapa, yo fantaseaba haciendo propias sus variadas experiencias y siempre tuve claro que, aunque me hubiera gustado, estaba escrito que nunca sería su amigo. Aunque las aulas y los viejos muros del colegio nos hermanaron durante tres años, nuestros caracteres habían determinado que nuestra relación nunca iría más lejos. Seríamos hermanos, pero no seríamos amigos.
Mientras observo la indómita fuerza con que el río arrastra el sedimento y los guijarros del lecho, conjeturo con nostálgica indulgencia acerca del destino de Axel, cuyo recuerdo se ha activado en esta mañana de domingo por el simple detalle de leer en el diario un artículo de Axel Kaiser respecto de su libro sobre el Papa y el capitalismo, que motiva los comentarios a los que paso a referirme.
En su texto el escritor utiliza una novela de Dickens para referirse al pesimismo que vincula al Papa con el sistema económico moderno y al ESCRITOR con la suerte que la revolución industrial impuso a los campesinos que dejaron la apacible paz de sus campos para servir en la ciudad al desarrollo de los poderosos.
El género de la novela es siempre una mezcla relativa entre la ficción y la realidad y Dickens, más que ocuparse de un sistema económico, enfatiza en la degradación de la naturaleza humana, denunciando las consecuencias de un modelo y buscando a través de su historia alcanzar la sensibilidad redentora del hombre. Tal como Zola en La Taberna -definida como la primera novela sobre el pueblo que no miente y que huele a pueblo-observa la degradación de Gervaise, a quien el sistema transforma de mujer honesta en prostituta. Similar ejercicio al de nuestro Nicomedes Guzmán que, en “La Sangre y la Esperanza”, retrata los viejos conventillos del Mapocho, narrando las tristezas y alegrías de sus protagonistas, sus amores y sobre todo la forma en que ven morir sus sueños los personajes que han llegado a conformar el deshecho del sistema.
El mensaje del escritor, coincidente en aquello con el del Papa -y aunque una mirada somera puede dejar esa impresión-no es la del inconformado o pesimista. Ambos, por los caminos elegidos, aun adscribiendo al sistema, buscan la armonía social que este no logra por la magia de su sola aplicación. El escritor, a través de la suerte de sus personajes, y el Papa, a través de sus encíclicas, sensibilizando a los poseedores del poder sobre un modelo que sin duda hoy se impone en el mundo como el más eficiente, lo que no puede justificar sin embargo que en su aplicación la comunidad abandone a los desamparados que el modelo en su abrumadora concepción de la eficiencia simplemente excluye.
Nuestro sistema económico actual no permite un crecimiento parejo. ¿Será causa de aquello la desidia o flojera de algunos o la imposibilitada capacidad de otros? Es lo que debe preocupar a quienes tienen interés de aportar a su comunidad en la solución de los problemas sociales para alcanzar una sociedad más justa y equilibrada.
Dickens, el escritor, se ha hecho célebre y ha trascendido por tener la voluntad de ocuparse de esa realidad. León XIII, ante mi mirada, ocupa un elevado rango por haber ofrecido al mundo su encíclica Rerum Novarum, documento que confirma el ineludible compromiso social de la Iglesia. El Papa Francisco, por quien debo reconocer no abrigo una especial simpatía, mejorará en mi percepciónal atender estas causas.
De la lectura del texto del joven director de la Fundación para el Progreso me queda flotando una insoslayable sensación extraña, algo que aunque cuenta con el sólido argumento de la lógica, no logra convencerme. Me doy cuenta que viene un proceso de reflexión inducido y que ni siquiera el prolífico período de vigilia previo al abandono del lecho me llevarán a una respuesta; para alcanzarla debo exigirme, forzar mi trote en velocidad y distancia, y solo al superar un misterioso umbral obtendré las migajas de lógica que ansío.
Es cierto que la racionalidad nos obliga a reconocer que las economías en el mundo han girado hacia la derecha y que el romántico ofrecimiento de las izquierdas -como siempre que se vende humo- se esfumó, debido a que no fue capaz de generar riqueza, pero básicamente -y aquí me rindo ante un sentimiento pesimista respecto de la conducta humana– porque el hombre es solidario y generoso solo cuando padece una situación de aflicción, pero recupera rápidamente su natural egoísmo e indiferencia cuando ve sus problemas resueltos, ocasión en que olvida sus anteriores penurias. Esto, que forma parte de nuestra esencia, tal vez encarna una porción de aquello tan difícil de entender y que la Iglesia define como el pecado original y es parte de nuestras miserias, nos acompaña desde la cuna y debe ser recordado por las autoridades que dominan el campo ético y moral de la sociedad en su regulación de las normas que nos regirán.
AXEL, de naturaleza arrogante, pecó de irreverente y su audacia lo llevó a enfrentar a alguien que lo superaba en edad y en logros, sin embargo, la razón no es capaz de justificar mi molestia, porque ésta proviene desde la particular sensibilidad de mi corazón. Me confundo. Estoy llegando a casa, ya no tengo fuerzas ni claridad mental para seguir el debate.
Persiste flotando una última cuestión que tal vez ustedes puedan responder: ¿Hasta dónde, en nuestras relaciones, es conveniente permitir que nuestras emociones se impongan sobre la racionalidad?