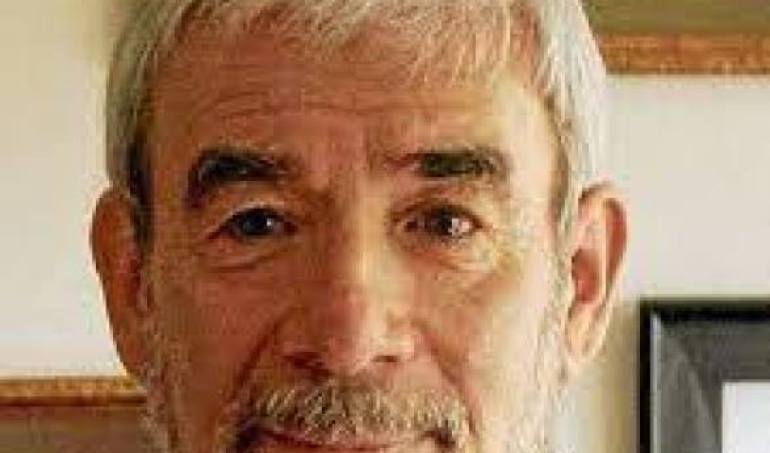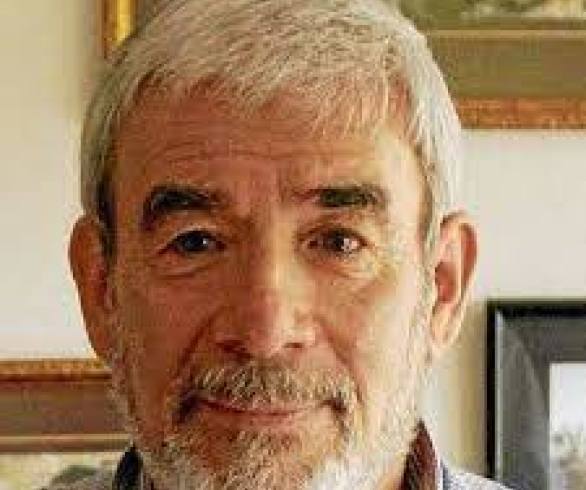Nos propuso, en pocas palabras, que uno de nosotros muriese para salvar la existencia de los otros.
Contesté que había pensado que de llegar a ese extremo, soportaría cualquier muerte antes de recurrir a semejante medio.
Respondió que era la alternativa más horrible que podía concebir la mente, pero que había soportado ya hasta el límite de la naturaleza humana y que era inútil que todos pereciesen cuando, con la muerte de uno, sería posible y hasta probable salvar al resto.
El momento más cruel, el más lleno de angustias, fue aquel en que hube de ocuparme de las astillas que yo tendría cogidas, método que ideamos para nuestra terrorífica lotería.
Pensé en arrojarme a los pies de mis compañeros y en suplicarles que me permitieran sustraerme a aquella necesidad, o en precipitarme sobre ellos y matar a alguno, evitando así la decisión por la suerte.
Reflexioné sobre las sutilezas a emplear para hacer trampa en el juego y que cada uno de mis compañeros de infortunio sacase la astilla más corta, pero no conseguí evitar la realización del rito…
No me extiendo sobre la escena espantosa que siguió y que ningún suceso posterior ha borrado de mi memoria; y cuyo recuerdo, amargará cada futuro instante de mi existencia.
Cuando volví de mi desmayo pude presenciar el desenlace de la tragedia y asistir a la muerte del que, como autor de la proposición, era, por así decirlo, su propio matador. No ofreció resistencia, y, acuchillado por la espalda, cayó muerto en el acto.
No insistiré sobre el festín que tuvo lugar, esas cosas se pueden imaginar…
El espeluznante relato de Poe, me trajo el recuerdo de una conversación con mi padre ocurrida hace cincuenta años, diez años después de haber leído el libro “Relatos de A. Gordon Pym”, en que me comentó que la ficción narrada en el texto se confundía con los hechos reales, y añadió que el hombre, en su anhelo por vivir, puede superar toda valla moral o ética; y esa discusión era la que me tenía aquí, en el inhóspito lugar en que me hallaba.
Me pregunté:¿Qué habría ocurrido si en el accidente ningún ocupante del avión hubiera muerto? Conjeturé: ¿Se habría repetido el canibalismo del relato de Poe, que en la realidad solo alcanzó el carácter de antropofagia?... pero…, se trataba de una cuestión superflua porque, como en todo aquello que ha ocurrido de una determinada forma, jamás sabremos lo que habría pasado si el evento se hubiera desarrollado de la manera opuesta; ya no fue, no ocurrió así, y la situación que origina la duda, nunca se repetirá en iguales términos.
El viernes 13 de noviembre de 1972, en el desolado escenario en que estoy, el vuelo 571, proveniente de Uruguay con un grupo de jóvenes rugbistas y algunos miembros de sus familias, a punto de llegar a su destino, se estrelló en el Glaciar de las Lágrimas, Departamento de Malargüe en la Provincia de Mendoza.
El piloto, que alcanzó a alertar a la base chilena, creyó que había cruzado la cordillera y que estaba en Chile; tal supuesto, marcaría el rumbo de los pasajeros que, para dejar el lugar en que quedaron sobre la nieve, elegirían el camino equivocado.
Los “gendarmes”, un par de peñones que sobresalen de la cima montañosa, observaron horrorizados como la cola del avión que, desde el sur volaba perdiendo altura, chocaba contra la cresta vecina al glaciar y caía sobre la nieve que cubría la hondonada.
Ahora, yo recién había llegado al lugar, era el último del grupo, también, el más viejo. Estaba agotado, al final del trayecto dudé sobre la importancia de llegar, pero una voz piadosa me alentó generosa -Ya estás aquí- me dijo. -Te queda poco-, pero una nueva cima se interpuso a mi determinación, y volví a dudar, y alguien que vino a socorrerme, insistió –luego del trayecto en líneas sobre la ladera, dibujado en un sendero en zetas, surgirá un tramo horizontal que nos dejará en el memorial.
Seguí solo, con el dolor de mis piernas y pies. Necesitaba aislarme, palpar la soledad del lugar. Al llegar a la cumbre, un viento despiadado golpeó mi rostro mientras un agobiante sol caía vertical. Al final del amable sendero llano advertí el memorial, y una fuerza improvisada, plena de impotencia y dolor, me instó a reclamar la presencia de Dios.
¡Estoy aquí porque sé que habitas en todo lugar en que el hombre sufre! ¡Preséntate! –Desafié, cuando el viento arreció con leves y heladas ráfagas. ¡Dime! ¿Por qué te burlas de las flaquezas del hombre?
Silencio y desolación. Caminé hasta arribar al lugar, y observé esparcidos algunos deshechos, ligeros restos del malogrado vuelo.
El viento rugió en su inmortal lamento; gimió ante el oscuro cerro gallardo y acosó a la disminuida morrena que, en el ciclo de su recogimiento, ofrecía entre infinitos tonos de minerales oscuros, azules matices de oxigenada nieve. Desinteresado del festival de colores, el viento movía las piedras livianas, mientras las rocas se resistían inmóviles. Un perro, se acercó, para pedirme, con la dignidad de un animal: una caricia.
Recorro el lugar, me cuesta tomar fotos porque temo ultrajar el santuario. Un inquietante viento, que se arremolina y levanta polvo en las laderas, me interroga: ¡¿Qué quieres saber?! ¡¿Qué viniste a buscar?!
Susurra el viento, y me imagino que Dios ha aceptado dialogar conmigo. ¿Por qué no les señalaste el camino? –Le pregunto- si hubieran escogido el valle por el que llegamos en unos días habrían alcanzado Barroso. El nítido susurro del viento se torna un murmullo indescifrable. ¡Me enojo! ¡Dios se escuda en sus misterios y deja al hombre sus secretos!
¡No sé por qué he venido! Con el fortuito conocimiento de este viaje, volví a mi lectura, a los diez, de la novela de Poe; y la conversación con mi viejo, a los veinte; y supe de inmediato que debía venir para cerrar el ciclo. ¡¿Qué ciclo?! –inquiere con insolente incredulidad el viento, y me deja en silencio. Regreso sin volver la vista, para ocultarle a Dios mis miserias.
Estoy cansado, no bajaré esquivando piedras, el caballo, que sabe más de esas cosas, lo hará por mí, yo llevo los pies heridos. Acuerdo un trato con los arrieros que tienen un caballo disponible y en mi lucha por mantenerme montado, meditaré mientras observo el conmovedor panorama, sobre el sentido del viaje para mí y el selecto grupo de mis compañeros.
La tarde anterior, provenientes de Malargüe -localidad alcanzada luego de cruzar la frontera por el paso Pehuenche- habíamos llegado al campamento en el sector de Barroso, un valle, al que acuden en primavera los arrieros con sus animales, y que dejan al inicio del otoño. Dormimos en Barroso. Aunque la temperatura bajó, la noche no fue tan fría y se soportó fácil al amparo de la vasta bóveda celeste, poblada de infinitas estrellas luminosas que, como luciérnagas, iluminaron la inconmensurable noche, cuya contemplación me situó frente a la levedad de mi nimiedad.
Me perdí al interior del saco de dormir, en la carpa en que reposan a mi lado, cuatro seres más en meditativa vigilia o descansando en fragmentado sueño, hasta que, en la madrugada, irrumpe, con el ladrido de un perro, el mugido de una vaca, o el balido de una oveja, la magia de luz de un nuevo día, como imperecedero triunfo sobre las tinieblas.
-Estamos listos amigo –me vuelve a la realidad el arriero, y me pregunta, ayudándome a montar la yegua, ¿Sabe andar a caballo?
Sin responderle, porque desconozco la respuesta, iniciamos el descenso.
Continuará en la siguiente edición
El Memorial. Primera parte. Por Jorge Orellana, ingeniero, escritor y maratonista