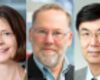Vocación versus puntaje para ser profesor/ora el verdadero desafío de la pedagogía en Chile. Por Dr. Luis Valenzuela, Académico U. Católica Silva Henríquez



Oscar Reyes <oscarreyes19@gmail.com>
1:04 (hace 17 horas)
para mí
Más puntaje, menos déficit, de profesores/as? El verdadero desafío de la formación docente en Chile
Vocación versus puntaje para ser profesora/or, el verdadero desafío de la pedagogía en Chile.
En febrero de 2023, con justa alegría, las universidades chilenas que dictan carreras de pedagogía realizaron un llamado público: “Estudia pedagogía, Chile te necesita”. La campaña, respaldada también por otros estamentos sociales, buscaba revertir la preocupante tendencia a la baja en las postulaciones y matrículas en la formación docente. Y, en efecto, los resultados fueron alentadores: 13.195 estudiantes fueron seleccionados, lo que representó un incremento del 51,5% respecto del año anterior. Asimismo, las postulaciones crecieron en un 53,8% en comparación con 2022, un periodo todavía marcado por los efectos de la pandemia.
La tendencia se mantuvo en 2025, cuando la matrícula de primer año alcanzó 13.380 estudiantes, con un leve crecimiento del 1,4%. Las carreras que más aumentaron sus postulaciones fueron Educación Diferencial, Ciencias y Educación Física (2023), áreas particularmente sensibles en el escenario postpandemia. Este repunte parecía auspicioso, sobre todo considerando que distintos estudios advertían que, hacia mediados de esta década, Chile enfrentaría un déficit cercano a los 30 mil docentes.
No obstante, a poco más de un año de este avance, el debate volvió a tensionarse, hoy. La decisión de aumentar el puntaje mínimo de ingreso a pedagogía de 502 a 626 puntos, donde el argumento de que un mayor nivel de exigencia en la admisión universitaria repercutiría en propender a una mejora de la calidad de la educación, reabrió una discusión recurrente: ¿qué es lo que realmente garantiza la calidad en la formación de profesores y profesoras?
Reducir la discusión al rendimiento estandarizado de quienes ingresan a pedagogía es, en el mejor de los casos, una mirada parcial, cuestión expuesta por muchos. Los puntajes de ingreso pueden reflejar una mejor preparación académica previa, pero no aseguran lo que constituye la esencia del ser docente: vocación de servicio social, compromiso, capacidad de transformar vidas, sensibilidad frente a la diversidad y resiliencia en contextos desafiantes. La docencia, más que una suma de conocimientos técnicos es un acto de responsabilidad humana y social. Comprobada en Pandemia.
En el marco de las reformas educativas desde la década de 1990, se avanzó en aspectos relevantes: gratuidad, fin del lucro en la educación superior, carrera docente, y la exclusión de los Institutos Profesionales de la formación pedagógica, dejando esta tarea en manos de universidades acreditadas. Así también se excluyó del Plan común obligatorio de tercero y cuarto año de enseñanza media, en el 2019, Educación Física, Arte e Historia y Geografía. Sin embargo, estos logros y desaciertos se han visto limitados por vacíos normativos y por la falta de una política integral y sostenida. Hoy, incluso algunas universidades históricas de nuestro país, habían renunciado a formar profesores/as reincorporando carreras pedagógicas a su oferta académica, especialmente en áreas de alta demanda como Educación Diferencial o Educación Física, lo que plantea dudas sobre si las decisiones responden a un proyecto nacional coherente o simplemente a coyunturas de mercado.
La pregunta de fondo persiste: ¿se resolvió el déficit docente? Aunque los números de 2023 y 2025 muestran un repunte, los problemas estructurales permanecen. La deserción temprana de profesores/as en ejercicio, las condiciones laborales precarias, el desgaste emocional, la falta de reconocimiento social y el excesivo énfasis en pruebas estandarizadas siguen erosionando la permanencia y atracción hacia la profesión, sumado el lento traspaso de la educación municipalizada a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)
Entonces, cabe cuestionarse: ¿por qué para estudiar otras carreras basta con el puntaje de corte que fijan las universidades, considerando los mínimos establecidos, mientras en pedagogía se imponen barreras adicionales que no necesariamente se traducen en mejor calidad?
Lo que siempre decimos es claro: el verdadero desafío consiste en construir políticas inmediatas y sostenidas que fortalezcan la vocación, mejoren las condiciones de trabajo, devuelvan prestigio social a la profesión y aseguren la creación de las escuelas que Chile requiere con urgencia. Solo así, más allá de campañas y puntajes, podremos garantizar no solo más profesores, sino mejores oportunidades educativas para todas y todos los estudiantes del país.
El escenario, aunque complejo, no está exento de oportunidades. Hoy Chile cuenta con universidades acreditadas que, a lo largo del tiempo, han demostrado con creces la calidad en la formación docente, sosteniendo modelos formativos sólidos y coherentes con las demandas del siglo XXI. No se trata de volver al esquema reducido de unas pocas instituciones concentradas en la capital o con escasas sedes en provincias, como ocurría hasta fines de los años ochenta. Por el contrario, la población ha crecido. Entonces el reto es reconocer, fortalecer y articular a aquellas instituciones que han hecho de la formación de profesores/as su sello distintivo, y que han sabido construir proyectos académicos capaces de responder a la diversidad y complejidad del país.
El camino es desafiante, pero también esperanzador: si las políticas públicas avanzan en sintonía con la experiencia acumulada de estas universidades, y si se valora de manera real la vocación y el rol social de la docencia, es posible no solo superar el déficit de profesores, sino también consolidar una profesión respetada y atractiva para las nuevas generaciones, como siempre fue el ser profesor/a.
Dr. Luis Valenzuela Contreras
Académico Universidad Católica Silva Henríquez