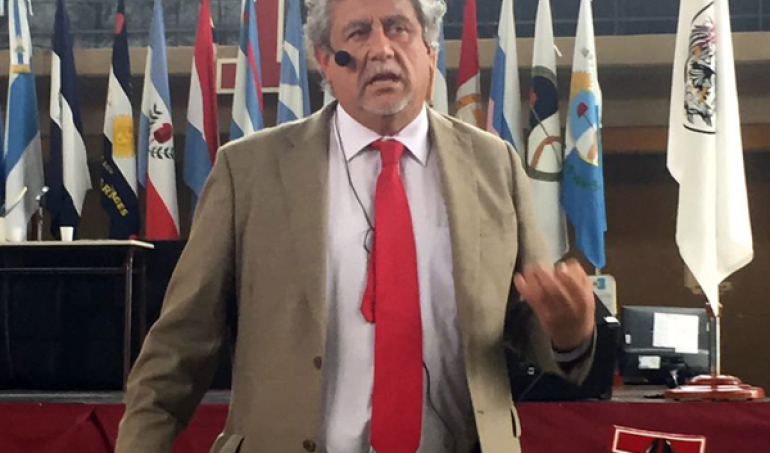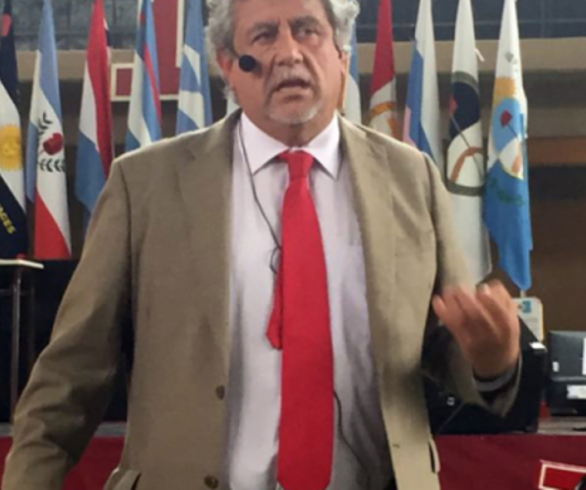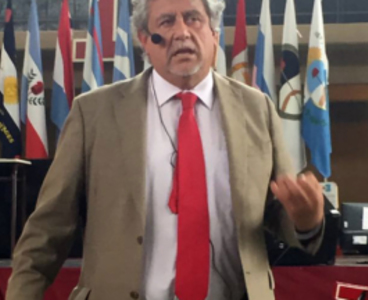Desde hace algunos días, y a partir del proceso de postulación a carreras de pedagogía y su sostenido decrecimiento en la tasa de matrículas, me he venido preguntando: ¿y es que acaso nadie quiere ser profesor/a?
Para dar una respuesta inicial esta pregunta dos puntos de análisis a considerar.
Por una parte, hay hechos presentes en la arena política que han afectado gravemente la educación, como, por ejemplo, la instalación y profundización de mecanismos gerenciales en la educación, aun cuando muchas organizaciones de profesores/as, estudiantes, apoderado/a, mundo académico y movimientos sociales han sido enfáticas en la necesidad de construcción de un sistema educativo democrático – participativo, público, solidario y de calidad.
Hemos visto también la escasa comunicación y la poca capacidad de escuchar y reconocer los errores cometidos generados en los procesos de reforma curricular acaecidos en los últimos años, como sucedió, por ejemplo, en el proceso de eliminación de su condición de obligatorias a las asignaturas de historia y geografía, educación física y artes durante el 2019.
Este escenario descrito, nos permite profundizar en un segundo aspecto: el trabajo docente en Chile. Al respecto, podríamos decir, lo siguiente. Por un lado, nos encontramos frente a un trabajo que se encuentra con altos niveles de precarización.
No son hechos aislados, por ejemplo, los despidos masivos a fines de año en los establecimientos escolares, condiciones de infraestructura, paupérrimas, –las cuales la pandemia solo vino a dejarlas al descubierto–, salarios que no corresponden con todo el trabajo que realizan los profesores/as en la escuela, entre otros.
Son estas características, probablemente, la que hace que las profesoras/es posean altos niveles de malestar, depresión, trastornos ansiosos, etc. Y es que parece que ser profesor/a hoy en día es algo que sobre–pasa. Cabe señalar, por cierto, que la ley de carrera docente produjo, de alguna manera, un aumento en los salarios inicialmente, de los profesores/as, aunque a su vez viene a reforzar la idea del trabajo docente como una carrera –eminentemente– individual.
En los tiempos complejos e inciertos que vivimos, ¿quién podría negar la importancia de la educación? ¿Quién podría, acaso, negar la relevancia vital del trabajo de las y los profesores? Pero, junto con ello, es sumamente importante preguntarse también por ¿y cuál es el ofrecimiento concreto que se promueve a nivel de sociedad, así como de instituciones educativas, para que las y los jóvenes decidan ser profesores? ¿Frente a qué condiciones laborales, tanto materiales como psicosociales, ellas/os deberían tener el deseo por optar por carreras pedagógicas? ¿Realmente podríamos decir que los/as jóvenes de hoy han perdido toda vocación por la educación y ser profesores/as o, más bien, son ellos/as mismos/as, en los escenario políticos y sociales en los que nos encontramos, los que reniegan de participar de dicho proyecto profesional y de vida?
Insisto: si queremos que las nuevas generaciones consideren el proyecto de la educación y de ser profesores/as, debemos mirar críticamente también que es lo que realmente queremos decir cuando los invitamos a tener vocación.